Las ciudades medievales eran difíciles de imaginar. Las calles acumulaban toda la suciedad urbana, algo que no cambió hasta tiempos recientes.
“Las calles eran malolientes. La polución, que tanto preocupa a nuestros contemporáneos, también causaba bastantes problemas a la gente de la Edad Media. Una famosa anécdota, incluida en las Chroniques de Saint-Denis, relataba algo que le sucedió a Felipe Augusto: «Un día que el rey recorría su palacio […], se apoyó en el alféizar de una ventana para tomar aire. Pero las carretas que pasaban por los caminos removían tanto el barro y las inmundicias de la calle, que se levantó una hediondez casi insoportable y subió hasta la ventana donde se encontraba el rey. Cuando el monarca sintió ese olor espantoso, se alejó de la ventana, con el estómago revuelto».
Los retretes eran escasos. Sólo las viviendas de los ricos los tenían, y eran rudimentarios. Era habitual vaciar por las ventanas recipientes llenos de orina o agua sucia. Un documento de 1342 relativo a Périgueux recordaba que «para el buen orden de la ciudad, debía cuidarse siempre que no se arrojaran por las ventanas aguas fétidas y podridas que envenenaban el aire y a la gente del vecindario». Pero en Angers se produjeron «graves inconvenientes de peste y mortandad que con frecuencia afligieron a esta ciudad, por algunos campesinos rústicos y habitantes de la misma no tienen retretes [letrinas] en su casa, y hacen poner y tirar al pavimento de tarde y de noche repulsivas y abominables inmundicias, de las que la ciudad está muy infestada». Las plazas públicas tampoco se salvaban. En 1374, la de Châtelet estaba llena de «fango, basura e inmundicias que estaban allí y afluían día tras día». Incluso en 1483, al abrir una calle, el concejo municipal de Rouen señaló que la «había cerrado con dos puertas a causa de las porquerías que hacía el pueblo».
Los animales deambulaban entre los transeúntes. Cadáveres de perros y caballos se esparcían por toda la ciudad y sus alrededores, hasta que el hedor obligó a la administración a intervenir. A veces aparecían también cadáveres de personas que habían sido víctimas de un asesinato, abandonados en las zanjas de desagüe de la ciudad, y algunos ahorcados permanecían colgados para servir de ejemplo.”
La ciudad no tenía una diferencia de funciones clara con las aldeas del entorno, eran normales los animales de granja en sus calles
“tenían cerdos en el interior de las murallas, a pesar de las prohibiciones. En 1131, el caballo de Felipe, el hijo mayor de Luis VI el Gordo, chocó contra uno de ellos, arrojó a su jinete contra una enorme piedra, lo pisó con sus patas y lo aplastó bajo el peso de su cuerpo.
Los carniceros y los matarifes trabajaban en el centro de la ciudad: degollaban y descuartizaban los animales, cuya sangre corría por las calles, porque escaseaban los mataderos, que, por otra parte, debían estar fuera de la ciudad. Una ordenanza real de junio de 1366 referida a las carnicerías de la calle Sainte-Geneviève de París —por lo tanto, en el corazón del Barrio Latino— se hizo eco de las quejas de la Universidad y de los particulares: «Los carniceros mataban a sus animales en sus casas, y tiraban la sangre y los desperdicios de esos animales, tanto de día como de noche, a la calle Sainte-Geneviève, y muchas veces guardaban los desperdicios y la sangre de los susodichos animales en pozos o letrinas que tenían en sus casas, durante tanto tiempo que se corrompían..."
Las murallas intensificaron la suciedad:
“Las cosas empeoraron durante la guerra de los Cien Años. La construcción de murallas volvió más estrecho el espacio urbano, y mantuvo y aumentó los problemas ambientales, a pesar de las medidas que se tomaron para permitir la evacuación de las aguas residuales y los desechos. La afluencia de visitantes para las fiestas, por ejemplo, en ocasión de las entradas reales, y en particular la llegada de soldados, no contribuyeron precisamente a mejorar la situación. En cuanto a los asedios, eran catastróficos para la higiene urbana. Además, las ciudades estaban abarrotadas de refugiados.”
Las autoridades intentaron cambiar la situación:
“en ese mismo año 1374, la duquesa Margarita ordenó a la municipalidad de Dijon que procediera a una profunda limpieza. En aquel momento, la calle Grands-Champs de Dijon «estaba absolutamente llena de estiércol, tierra y otras inmundicias, hasta el punto de que los carros sólo podían pasar por allí con grandes dificultades, y esas inmundicias producían un gran hedor e infecciones».”
Pasaje de: Verdon, Jean. “Sombras y luces de la Edad Media.”
No todo era un desastre en las ciudades medievales. Eran muy adecuadas para su territorio, tenían pocos habitantes vistas desde la perspectivas actual, las enfermedades y hambre daban lugar a una alta mortalidad, siempre demandaban gente para su crecimiento.
Eran centro del comercio local con sus ferias y mercados. algunas ciudades vivieron un fuerte desarrollo comercial como cuenta David Abufalia:
“El ascenso de Pisa y Génova resulta casi tan misterioso como el de Amalfi, y el asombroso éxito de estas ciudades, que consiguieron limpiar el Mediterráneo occidental de piratas y crear rutas mercantiles sostenidas por colonizadores y asentamientos de mercaderes en puntos tan orientales como Tierra Santa, Egipto y Bizancio, acrecienta todavía más el misterio.”
“En tiempos de Benjamín de Tudela, Barcelona era todavía «una pequeña y hermosa ciudad», aunque insiste que alrededor de 1160 la visitaban mercaderes de Italia y todo el Mediterráneo.3 Sin embargo, en aquel momento, la ciudad vivía horas bajas, porque, si había una ciudad española en las costas mediterráneas que en el siglo XI había parecido estar a punto de vivir un gran auge, esta era la Barcelona cristiana. Gobernada por sus enérgicos y belicosos condes, que disfrutaban amenazando y asaltando los reinos musulmanes dispersos por el sur de España, la ciudad percibía grandes sumas de dinero procedentes de tributos que inyectaban oro en la economía y alentaban a los comerciantes prósperos como por ejemplo Ricart Guillem a invertir en viñedos, huertos y otras propiedades en las zonas limítrofes al oeste de Barcelona (cerca de las Ramblas modernas). Ricart, hijo de un castellano, era una estrella en ascenso en Barcelona: combatió contra el pendenciero mercenario El Cid en el año 1090 y viajó a la Zaragoza musulmana para cambiar plata por oro. Sin embargo, este primer auge de Barcelona fue breve, y le siguió un largo invierno; a finales del siglo XI, los almorávides se instalaron “en el sur de España y los tributos dejaron de llegar a Barcelona..."
“En la década de 1270, una viuda de clase media, María de Malla, de Barcelona, comerciaba con Constantinopla y el Egeo y enviaba a sus hijos a buscar la almáciga (muy valorada como goma de mascar); María exportaba tejidos de calidad a Oriente, incluyendo linos de Châlons, en el norte de Francia. La gran especialidad de la familia de Malla era el comercio de pieles, entre ellas las de lobo y zorro.30 A los catalanes se les había concedido el derecho de construir caravasares gestionados por sus propios cónsules en Túnez, Bugía y otras ciudades norteafricanas, y los consulados de ultramar podían llegar a generar grandes beneficios. Jaime I, indignado al descubrir en 1259 lo poco que le pagaba de alquiler el cónsul catalán en Túnez, le triplicó el importe de inmediato. Otro foco de la penetración catalana fue Alejandría, donde, en la década de 1290, los de Malla buscaban semillas de lino y pimienta. En el siglo XIV, el rey Jaime II de Aragón intentó persuadir al sultán de Egipto para que le concediera autoridad protectora sobre algunos de los Santos Lugares cristianos en Palestina, y el sultán le prometió reliquias de la Pasión de Cristo[…]”
“Como es natural, los catalanes querían disputarles el monopolio del comercio de especias con Oriente a los italianos. Ahora bien, su verdadera fuerza radicaba en la red que habían creado en el Mediterráneo occidental. Los catalanes, los pisanos y los genoveses se abrían paso a empujones en las calles del amplio barrio extranjero de Túnez, una concesión llena de caravasares, tabernas e iglesias. El acceso a los puertos del norte de África significaba poder acceder a las rutas a través del Sahara por las que llegaba el oro, y los catalanes llevaron a estos territorios tejidos de lino y lana de Flandes y del norte de Francia y, a medida que su propia industria textil se fue ampliando después de 1300, también tejidos de calidad producidos en Barcelona y Lérida. Llevaron asimismo sal, que abundaba en Ibiza, dominada por los catalanes, en el sur de Cerdeña y en el oeste de Sicilia, pero que escaseaba en los desiertos al sur del norte de África, y que en ocasiones se utilizaba en esta región como moneda de cambio por derecho propio. Barcelona, en el siglo XIII, prosperaba y crecía rápidamente y los catalanes se aseguraron de tener reservas de alimentos suficientes para una ciudad en crecimiento. Sicilia no tardó en convertirse en el centro de su comercio de trigo, que se transportaba en grandes y voluminosos barcos redondos, y su gestión tuvo tanto éxito que ya incluso en la década de 1260 empezaron a suministrar trigo siciliano a otros puntos del Mediterráneo: Túnez, cuyo campo nunca se había recuperado de la devastación causada por las tribus árabes en el norte de África en el siglo XI; Génova y Pisa, de las que se hubiese podido esperar que cuidasen de sus propios suministros; y las ciudades de Provenza. Un contrato comercial de finales de la década de 1280 se limitaba a exigir que el barco Bonaventura, recién llegado al puerto de Palermo, debía zarpar hacia Agrigento donde sería cargado «con la mayor cantidad de trigo que dicho barco pueda soportar y llevar».
Los catalanes se especializaron en otro tipo de carga: los esclavos, descritos de diversas maneras como «negro», «oliva», o «blanco» y que, por lo general, solían ser musulmanes cautivos del norte de África. Se vendían en Mallorca, Palermo y Valencia y solían dedicarse al servicio doméstico en las casas de sus propietarios catalanes e italianos. En 1287, el rey de Aragón decidió que los menorquines eran culpables de traición, declaró nulo el tratado de rendición de 1231, invadió la isla y esclavizó a toda la población, que se vio dispersada por todo el Mediterráneo; durante un tiempo hubo una saturación en el mercado de esclavos. Los esclavos más afortunados y con mejores relaciones podían ser rescatados por sus correligionarios; los musulmanes, los judíos y los cristianos tenían un fondo para el rescate de los suyos, y las órdenes religiosas de los trinitarios y de los mercedarios, bien representadas en Cataluña y Provenza, se especializaron en el rescate de cristianos que habían caído en poder de los musulmanes. La imagen de la joven secuestrada en las costas del sur de Francia por los piratas sarracenos era un tema común en el romancero medieval, pero los catalanes estaban muy bien preparados para responder de la misma manera; irrumpieron con fuerza en las redes comerciales mediterráneas a través de la piratería, además de con empresas honestas.”
Pasaje de: Abulafia, David. “El gran mar: una historia humana del Mediterráneo"
ENLACES:
-YOU TUBE:
ACTIVIDADES:
ELABORA UNA ENTRA SOBRE LA CIUDAD MEDIEVAL, CON IMÁGENES, VÍDEOS, CUADROS,ETC...

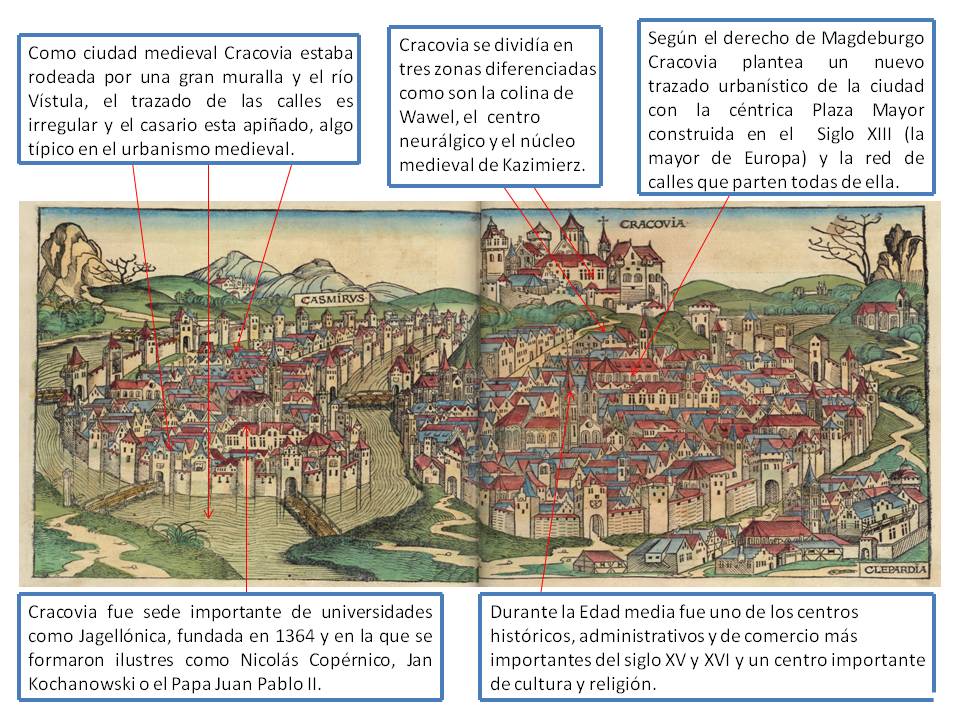



No hay comentarios:
Publicar un comentario